|
En el artículo Plantas resistentes a insectos se pone de manifiesto la obtención de plantas transgénicas
con propiedades insecticidas que impiden la proliferación de plagas, principal problema para la agricultura. En este fragmento
que corresponde al inicio del artículo se recoge un breve resumen histórico de cómo a partir de combinaciones de proteínas
derivadas de ciertas bacterias se llegó a la obtención de bioinsecticidas.
Fragmento de Plantas resistentes a insectos.
De Juan José Estruch.
La agricultura ha sido, es y probablemente será uno de los sectores fundamentales para el mantenimiento de nuestra
civilización. A lo largo de la historia, la producción agraria y sus prácticas han estado muy ligadas al desarrollo de la
humanidad sirviendo a una finalidad muy concreta; la de proveer suficiente alimento para mantener el crecimiento de la población.
En estos momentos la población mundial ronda los 6.000 millones de personas. Si el crecimiento continúa al ritmo
actual del 2%, la población se duplicará de aquí a 30 o 40 años. Al mismo tiempo, como resultado del incremento de la actividad
industrial y humana, la proporción de suelos arables va disminuyendo en un 0,1% anual. Asistimos, pues, a una demanda de producción
agrícola sin precedentes, en un período en el que el porcentaje de suelo arable disminuye y las prácticas de control de plagas
resultan manifiestamente ineficaces.
La idea de obtener plantas que resistieran la agresión de los insectos ha sido un viejo sueño acariciado por
científicos y agricultores. Si le preguntásemos a un campesino cuáles son las mayores amenazas que teme que se ciernan sobre
su cosecha nos respondería que el tiempo y la plaga de insectos.
No está en la mano del hombre modificar las condiciones meteorológicas. Más asequible parece la lucha contra
los insectos. Las plantas transgénicas ofrecen un ejemplo elocuente de respuesta de la ciencia a ese respecto. Los insectos
constituyen el grupo de organismos más abundante de la Tierra. Muchos causan daños considerables en las cosechas. Sin miedo
a exagerar, podría afirmarse que el desarrollo de la agricultura ha dependido en buena medida de la capacidad del hombre para
amortiguar las pérdidas provocadas por los insectos.
Los programas actuales de control de insectos se basan de manera casi exclusiva en la aplicación de insecticidas,
que en su mayor parte (por encima del 95 %) son productos químicos de carácter tóxico para un amplio espectro de especies
agresoras. Pese al empleo masivo de tales sustancias químicas, que sobrepasa la cifra de 10 millones de toneladas, y su elevado
coste, que ronda los 1,5 billones de pesetas al año, se siguen perdiendo del 20 al 30 % de las cosechas mundiales por culpa
de los insectos.
En menor proporción, con una cuantía que no llega al 5 %, se usan también bioinsecticidas, de origen biológico
como su nombre denuncia, que hallan su expresión más acabada en la obtención de plantas resistentes.
Los bioinsecticidas se basan en combinaciones de proteínas derivadas de Bacillus thuringiensis. Este
microorganismo es una bacteria grampositiva del suelo que en los estadios de esporulación produce unos cristales peculiares
constituidos por proteínas dotadas de propiedades insecticidas. Aunque es muy probable que B. thuringensis fuese la
bacteria identificada como Bacillus soto por el biólogo japonés S. Ishiwata en 1901, quien la asoció al agente causal
de la enfermedad del soto del gusano de seda, fue el investigador alemán E. Berliner quien la redescubrió en 1909 y la clasificó
con su nombre actual de B. thuringiensis.
Berliner aisló la bacteria de los cadáveres del gusano mediterráneo de la harina (Ephestia kuehniella),
agente contaminante de la harina con que se amasaba el pan en Turingia. Creyendo Berliner que la bacteria era el agente de
la muerte del insecto, sugirió la idea de recurrir a B. thuringiensis para atajar las plagas de insectos. Y así, los
primeros preparados comerciales de B. thuringiensis aparecieron en 1938 en Francia bajo el nombre de Sporeine; se utilizó
contra la oruga del taladro del maíz (Ostrinia nubilalis), uno de los insectos más destructivos de la gramínea.
A finales de los años cuarenta se descubrió que la actividad insecticida de B. thuringiensis estaba asociada
a la producción de cristales parasporales de naturaleza proteínica. A estas proteínas se las denomina "cry" por su capacidad
de formar cristales o ä-endotoxinas por
su acumulación en el interior de la bacteria y su carácter tóxico. La toxicidad de las ä-endotoxinas se debe a su capacidad de interaccionar con las membranas de las
células intestinales de los insectos provocando su lisis celular. Se conocen ya unas 96 endotoxinas diferentes, algunas de
las cuales forman parte de formulaciones comerciales de bioinsecticidas.
La eficacia insecticida de las endotoxinas contra la mayoría de los insectos cuyo control puede resultar importante
para la agricultura, sumada a su especificidad y a su limitado (si no inexistente) nivel de toxicidad, hacen de esas proteínas
las soluciones ideales para su empleo en el campo.
A principios de los años ochenta, el sector emergente de la biotecnología vegetal se propuso obtener plantas
que opusieran resistencia a la acción de los insectos mediante la introducción de genes que cifran endotoxinas. Por un lado
el aislamiento y caracterización del primer gen que determina una proteína insecticida en 1981 por E. Schnept y H. Whiteley,
del departamento de microbiología de la Universidad estatal de Washington, y por otro la obtención de las primeras plantas
transgénicas de tabaco en 1983 mediante la utilización de Agrobacterium tumefaciens por M.D. Chilton, del mismo departamento,
señalaron el inicio de la era de obtención de plantas transgénicas resistentes a insectos.
Fuente: Estruch, Juan José. Plantas resistentes a insectos. Investigación y Ciencia. Febrero, 1998. Barcelona.
Prensa Científica.
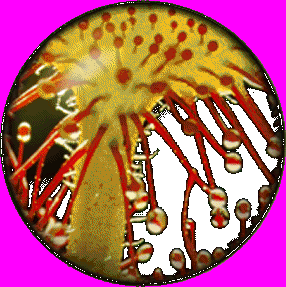
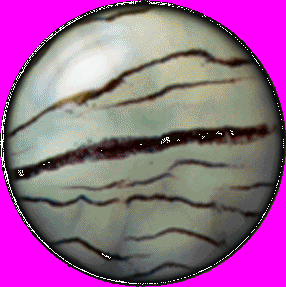
|

